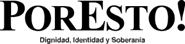A Sara Poot Herrera y a Teté Mézquita Méndez, las de caleidoscópica mirada.
El agua, indiscutible conducto de la memoria, evoca en el país de Yucatán a una serie de irrigaciones que guardan el recuerdo de lo insólito, eso que se mueve entre la realidad y la ficción, entre el hecho y la imaginación, entre la historia y la leyenda, entre lo creíble y lo increíble. En Mérida, el agua fantástica de nuestros ríos subterráneos converge en el abrevadero de la reminiscencia, mostrando sus aguas ocultas, endulzadas por la oscuridad y aclaradas por el filtro kárstico de nuestra tierra. Hoy hacemos el recuento de todo lo que en la Mérida de Yucatán resulta justamente así: insólito.
Cuenta la leyenda que cuando a Dalí le preguntaron si regresaría a México, el pintor aseguró que nunca volvería a un país más surrealista que sus pinturas. Cierto es que, de haber conocido Mérida, se habría topado con una ciudad no solamente surrealista por antonomasia, sino que también está repleta de sucesos fantásticos insospechados (y desde luego, al contemplarlos todos, no hubiese vuelto nunca a este país donde un agua secreta corre bajo la tierra).
Mérida nos da historias que bien podrían ser un cuento de Cortázar o de la dinastía real-maravillosa de los Buendía de García Márquez. Podrían ser una novela de Elena Garro y desafiar los planos de la realidad, la vida y el tiempo. Y podrían ser un cuadro de Dalí, una cinta de Buñuel, una pintura de Leonora Carrington, una foto de Man Ray tomada sin esfuerzo, sin planearlo, pues sólo con observar y sacar el disparo sería más que suficiente para tener toda una puesta en escena. Y Mérida sí es novela, y sí es pintura, y sí es película y fotografía también. Pero, primeramente, Mérida es ciudad y territorio y no se llama Mérida, se llama Jo’. Una ciudad que aún existe porque resiste. Una ciudad que, dentro de todas sus luchas y sus retos, es también espacio para crear. Para recordar. Para imaginar. Mérida nos pertenece para trazar un recorrido de lo insólito que inicia en el punto de reunión obligado para toda persona “de acá” que tiene una cita importante en el centro: la cruz del atrio de la catedral.
Mérida, la ciudad de lo insólito, capital del Yucatán insólito de Roldán Peniche Barrera. Mérida, donde se dice de su catedral que se confundieron los planos y que otra fue construida en su lugar. Donde, al entrar en ella, se oyen las voces de los muertos por estar caminando sobre sus tumbas. Donde, en una calle, hay un cura que vigila desde lo alto pese a no tener cabeza (y que por las noches se baja de su nicho para caminar por el barrio). Mérida, donde hay museos que tienen caras de monstruos y de espantos en su fachada. Donde hay casas que se duplican, se clonan, se repiten tanto que las llaman “gemelas”. Donde en una villa de nombre “María” a la medianoche se aparece en el frontón la cara del diablo. Mérida, donde en las casas hay cocodrilos que se tiran desde la escala y van panza abajo para llegar al primer piso. Donde en un palacio rosa llora el fantasma de una mujer encerrada por la locura que desató la mordida de un murciélago vampiro. Mérida, donde en un parque de cien (¡doscientos!) años hay un tren que va para ninguna parte (y que, aun así, es capaz de darnos el recorrido de nuestras vidas). Mérida, con un parque que, en vez de ser uno, son cuatro, en el que en una sola tarde se pueden visitar los más de treinta y cinco países del continente americano sin tener que subirse a un avión.
Mérida, donde hay conchas en la tierra, caracoles olvidados del pasado acuático antes de que una isla emergiera desde la profundidad de las aguas. Donde se decía que el queso estaba hecho de papa y, al mismo tiempo, uno no podía decir la palabra “queso”. Tenía que pedirle, con toda discreción al encargado de la tienda, “un cuarto de rebanada”. Mérida, la ciudad donde los negocios cerraban, las calles se vaciaban y la gente desaparecía cerca de las dos de la tarde, secuestrada por la frescura que ofrece el cuarto de uno para escapar del calor y echarse una sacrosanta siesta. Mérida, donde a las cinco reaparecían todos con los cuellos pintados de blanco y con una silla en la calle para hablar de todo y de nada diciendo que van a “tomar el fresco”. Mérida, la ciudad donde el plátano es un sabor de refresco, donde el caballero pobre es el más rico, donde la cochinita no tiene nada de pequeña, donde los soldados son de chocolate y se han vuelto un añoro compartido y soñado por sus habitantes.
Donde hay un remate que no remata, sino que inicia. Donde se puede caminar por algo así como los campos elíseos (pero no se sabe si los de París o los del inframundo griego por el tremendo calor). Donde “La Trevi” no es Gloria, pero… ¡qué glorias! Donde en sus mercados se vende el pepino kat, que no tiene nada de pepino. Donde hay retornos para dar vuelta en “u” pero sólo un “El Retorno” para dar vuelta hacia el sabor de la infancia. Donde la Ibérica no es la península europea, sino un hermoso parque donde, si se tiene mala (¿o será buena?) suerte, te corretea un ganso llamado Coco. Mérida, la única ciudad de México en donde ―como bien apunta Villoro― las galletas Marías se llaman Alicias.
Mérida, la ciudad donde los insectos se engalanaban con joyas para ser lucidos sobre la ropa (¡pero ya no hagamos eso!). Donde los molinos no muelen granos y se llaman veletas. Y donde esas veletas no tienen gallos que señalen al Este, sino que sacan el agua sobre la cual estamos parados. Donde la ciudad vecina es un puerto en el Norte donde hay una casa hecha de pastel. Mérida, la ciudad donde para ir al banco se entraba a una casona de casi 500 años. La ciudad donde, como en muchas otras, regresan los muertos una vez al año y se les recibe con un banquete de fiesta. Donde, si se nos pierden las cosas, los culpables son unos duendes y, si se nos pierde el marido, la culpable es una mujer que salió de un árbol. Mérida, donde las bombas no estallan, pero sí te hacen explotar de risa. La ciudad donde la gente duerme suspendida en el aire, protegidos sus sueños por redes de reconfortante suavidad mientras las letras del periódico luchan contra el frío del suelo.
Mérida, donde para tomar el trolebús no se paga boleto, pero sí la cuenta en “El Impala”. Donde las calles tienen esquinas en las que se aparecen personas, cosas y animales; la ciudad donde desfilan juntas La Sirena, Las Quince Letras, La Honradez, El Tucho, El Chemulpo, El Coliseo, La Perla, El Tívoli, El Turix y La Torcaza. Donde los parques están hundidos y donde una estrella cayó del cielo (o lo que es lo mismo, Pedro Infante cayó de un avión). Donde el cono de helado durante el invierno se convirtió en marquesitas para toda la vida. Donde las marquesitas no son hijas de ningún marqués, sino de Don Polo, el de Santiago. La ciudad donde el pan puede ser francés o de Don Hucho. Donde las piedras se comen (con salsa de tomate, cebolla, repollo y chile habanero), donde hay frijoles que se cocinan con una piedra y donde se sabe que el ingrediente secreto para maximizar el sabor de un tamal es una buena untada de merengue de pastel. Mérida, donde lo mejor que le puede pasar a un panadero es salir a vender después de una tarde de lluvia. Y donde la lluvia y el frío hacen a todos salir de su casa ante el incontenible y compulsivo deseo de comprar unas galletas y un pan. Donde el café se come con globos muy pequeños. Mérida, donde en la pastelería Delty de Santiago había una máquina de coser con la que se hacía la ropa de las muñecas de azúcar desde 1950. Mérida, la ciudad donde buscar es encontrar. Donde cualquier objeto puede convertirse en negociante sin necesidad de abrir un negocio. Donde hay un cohete que nunca despega. Donde las glorietas las nombra la gente y no el gobierno: no es la glorieta de Lavín, es la glorieta del Pocito; no es el monumento a Miguel Hidalgo, es la glorieta de la Galletera “Dondé”; no es la glorieta de La Paz, es la de la Ignominia, la del 4 de julio, la del Paso Deprimido, la del Burger King. Mérida, la ciudad que también es la de Venezuela, la de Filipinas, la de España. La ciudad que tiene un león en su escudo cuando con trabajo y se mira un jaguar. La ciudad que jura y asegura estar en tierra de faisanes cuando lo único que hay es pavo de monte. La ciudad a la que llaman blanca ignorando que es de todos los colores. Mérida, la ciudad con una revista fundada por mujeres que siempre estarán vivas. La ciudad que, contra todo pronóstico en un país machista, es la cuna de la lucha de las mujeres en México. Donde una Antimonumenta nos recuerda que esa lucha sigue y es de todos los días.
Mérida, donde el mejor truco de un mago fue volverse el tío de todos los niños. Donde erigir estatuas a dioses paganos da como resultado la llegada de huracanes. Donde para entrar al Olimpo sólo se paga un boleto (y, a veces, es gratis los fines de semana). Donde un terreno baldío puede convertirse en un improvisado malecón urbano con la correcta cantidad de lluvia. Donde hay un fraccionamiento erigido sobre ruinas mayas en el que se declaró la presencia de actividad alienígena en televisión nacional. Mérida, donde los ceviches son terrestres y no marítimos. Donde Gilberto, Isidoro, Wilma y Milton no son nombres muy populares entre los niños. Donde el confidente no es una persona, pero en él se cuentan muchos secretos. Donde para matar al pavo no se necesita matar y tampoco se necesita un pavo. Mérida, donde se puede venir del Líbano, de China, de Cuba y de Corea y seguir siendo meridano.
Mérida, ciudad sobre la que un hombre proveniente de la Luna trazó el meridiano para concluir que todos sus habitantes algo hemos de padecer de la cabeza. Mérida, la de sizigias y cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por un anctítona o habitador de la Luna, y dirigidas al Bachiller Don Ambrosio de Echeverría, entonador que ha sido de kyriés funerales en la parroquia del Jesús de dicha Ciudad, y al presente profesor de logarítmica en el pueblo de Mama de la Península de Yucatán, para el año del Señor de 1775 de Manuel Antonio de Rivas, primera obra de ciencia ficción en lengua española.
Mérida, donde el queso más icónico de la península no es de la península y llegó en un naufragio, como en un naufragio llegaron también a Yucatán Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, casi por error y definitivamente por accidente. Donde, a los españoles que vinieron antes que ellos, les dijeron ma'anaatik ka t'aan (“escucha cómo hablan”) y eso se convirtió en el nombre de este lugar. Mérida, donde caminamos en un suelo sobre ríos subterráneos que conducen la memoria del tiempo, el paso de siglos y milenios, un agua de eras arcanas. Mérida, erigida sobre una tierra que fue impactada por una colosal piedra voladora que vino del espacio y que se estrelló hace más de 65 millones de años. Mérida, la placa terrestre que quedó de un meteoro disuelto cuyos ácidos descendieron hacia las raíces de la tierra para crear cuevas, túneles y cenotes.
Mérida, la de Yucatán, el país de los ríos. Mérida, la que se añora, la que se extraña, la que se quiere. Mérida, la de las jacarandas al final del invierno y ceibas de anemófilos en primavera. Mérida, la ciudad por la que debemos luchar y alzar la voz. Mérida, la que se debe defender de los poderes que ―sin consultar, sin averiguar, sin preguntar― nos la quitan, nos la cambian, nos la arrebatan, nos la quieren vender y revender. Mérida, con un paseo que no se llama Montejo, sino Nachi Cocom. Mérida, la ciudad que no se llama Mérida, sino Jó’ o Ichcaansihó. Mérida, la nombrada a partir de Roma por no saber entender la fuerza de lo maya. Jó’, la que aún existe y debe ser vista. Mérida la emérita, la de la gran valía, la ciudad que de manera insólita sigue viva a pesar del paso del tiempo. La ciudad que hay que cuidar. Que hay que reforestar. Que hay que regar. Que hay que defender. Que hay que convertir en un espacio plural, diverso, seguro y justo para quienes la viven. Mérida, la ciudad que despierta ante las injusticias, la violencia, las destrucciones, los desplazamientos, las inflaciones, los despojos. La insólita de insólitas. ¿Qué diría, pues, Cortázar? ¿Qué diría Garro? ¿Qué diría García Márquez? ¿Qué diría Dalí? ¿Qué dirían Buñuel, Man Ray y Carrington? Escuchemos mejor qué dicen sus habitantes, qué dicen las voces que buscan una ciudad donde se cuenten y se sigan escribiendo las historias familiares, las historias de las colonias, de los parques, de las escuelas, de las casas, de los mercados, de los barrios. Por una Mérida que se construya y se reconstruya por y para la gente de Yucatán. Por una Mérida a la que le den el debido respeto quienes vienen, la visitan y se quedan. Por una Mérida que difunda la música, la literatura, el arte. Por una Mérida que no olvide los daños que ha causado, que deseche todo lo que daña, que abrace todo lo que suma. Por una Mérida con derecho a la protesta. Por una Mérida segura para las mujeres, para la comunidad LGBTI+, para las vidas mayas que están en pie de lucha. Por una Mérida sin divisiones, sin diferencias. Por una Mérida donde pasado, presente y futuro sean igual de importantes y existan en mutua convergencia. Por una Mérida con cenotes limpios, parques verdes, calles frescas, mariposas, flores, pájaros. Por una Mérida que abra sus puertas a todos los municipios del estado. Por una Mérida donde no se olviden nuestras historias, todas las historias.
Mérida, la ciudad donde “toda Luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también”. Mérida, la ciudad donde “también toda sangre llega al lugar de su quietud” – Chilam Balam.
Semblanza
Cybèle Cébyle (Mérida, Yucatán, 1994) es escritora de poesía y cuento, profesora universitaria y apasionada de la historia. Egresada de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana de la UADY, fue ganadora del XXIV Premio Peninsular de Poesía “José Díaz Bolio” 2024 del Prohispen por su poemario Plegaria en pedipalpos y una de las ganadoras del Concurso de Cuento Corto Sempere-Esdrújula 2024. Sus cuentos y poemas se han publicado en las revistas digitales Carruaje de Pájaros, Periódico Poético, Neotraba y el Blog Librópolis de la UNAM.
Su ponencia “Mérida insólita” se presentó en el Noveno Encuentro Cultural y Literario “Mérida en su caleidoscopio” de UC-Mexicanistas y Filey UADY en septiembre del 2024.