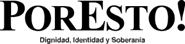Marta Núñez Sarmiento*
LVII
Concluyo el capítulo “La Revolución según las cubanas” incluido en el libro Antología para la Historia de la Revolución Cubana (2019). Finalizo explicando qué sucedió entre 2006 y 2015, y añado una “coda” para los lectores de Unicornio, que resume cómo entre 2016 y 2019 se introdujeron cambios favorables para las personas LGBTQ, bajo los efectos de la evolución ininterrumpida de las cubanas.
Las cubanas, sobre todo las trabajadoras, continuaron cargando con el fardo de la segunda jornada, que se agravó con el cuidado de los ancianos en sus familias; el 19 % de los cubanos tenía 60 años y más, y permanecen bajo el cuidado de las mujeres en sus hogares.1 La cultura cubana no admite que las familias envíen a sus adultos mayores a los asilos. Estas instituciones, que no son suficientes, albergan a las personas que no tienen familiares conviviendo con ellos. A lo que se aspira es a organizar “Casas de abuelos” en los barrios para que los adultos mayores pasen el día de lunes a viernes y en la tarde retornen a sus hogares. Pero para que estas nuevas instituciones funcionen a cabalidad es preciso ubicarlas en los vecindarios, de manera que los ancianos que lo deseen puedan trasladarse a estas “casas” si necesidad de emplear transporte público o privado. Ello significaría que el Estado reconstruyera locales con todas las condiciones que requieren estas instalaciones, y no hay presupuesto para ello.
El debilitamiento real de los ingresos de la seguridad social y de la asistencia social provocó que los ingresos por jubilación fueran bajos. Esto afectó a las familias donde había jubilados, cuyos aportes al presupuesto familiar disminuyeron, en un momento de sus vidas que requieren cuidados que no pueden cubrir con esos ingresos. Este fue un fenómeno nuevo, con respecto al que existía desde los primeros años de incorporación de las mujeres al empleo. Muchas de las madres de las primeras trabajadoras asalariadas eran amas de casa y cuidaban a sus nietos. A medida que envejecieron, se convirtieron en personas que requirieron que sus hijas las cuidaran, sin abandonar sus empleos, lo que obligó a estas últimas a elaborar estrategias para atenderlas. Esta situación nueva, conocida como “ética del cuidado”, que apareció coincidentemente con el inicio de la crisis, se añadió a las actividades de la segunda jornada y afectó más a las mujeres trabajadoras que a los hombres. Muchas asalariadas se acogieron a licencias sin sueldo o causaron bajas en sus empleos para atender a familiares ancianos suyos o de su pareja, reduciendo los ingresos que aportaban a sus hogares.
Las trabajadoras efectúan funciones relevantes en las estrategias económicas y en las políticas sociales de la renovada transición socialista, especialmente en las dirigidas a formar las capacidades de aprendizaje tecnológico y cultural que necesitan los trabajadores actuales y los futuros, para desempeñar habilidades laborales de avanzada.
Ellas conformaron la mayoría de las profesoras de la educación primaria, de la secundaria y de la enseñanza preuniversitaria. En la educación superior forman a los educandos en el pregrado y en la educación postgraduada, para culminar los 17 grados y más que completan los graduados desde el preescolar hasta la conclusión de la universidad. El hecho de que una alta proporción de la población cubana permanezca en instituciones educacionales durante tantos años genera en estas personas potenciales de disciplina que pueden desplegar en su vida laboral.
Las mujeres asalariadas en el país se mantienen hoy con niveles de educación vencidos más altos que los hombres ocupados y constituyen la mayoría de los científicos. Son figuras imprescindibles para asegurar la fuerza de trabajo altamente calificada que requieren las políticas de desarrollo cubanas. Estudios de caso han demostrado que las trabajadoras tienen más títulos de máster y de doctorados que los hombres, y se matriculan más en cursos a distancia, de postgrado y de idiomas.
La mujer trabajadora es una figura social que llegó al escenario laboral cubano para quedarse y que los hombres respetan, con sentimientos paradójicos, como compañeras de trabajo, jefas, esposas e hijas. Su significado de caballerosidad ha tenido mucho contenido patriarcal, en el sentido que a la mujer se le respeta porque es la “madre”, “esposa”, el “ser débil al que hay que cuidar”. Cuando los hombres dicen que “respetan más a las mujeres” están incorporando significados nuevos: las respetan porque ellas trabajan y ganan sus salarios; son más independientes; están tan preparadas como los hombres para desempeñar profesiones; hay mujeres dirigentes, quienes tienen a hombres subordinados bajo su mando; los hombres escuchan y aceptan las opiniones de las mujeres con quienes trabajan; hay hombres que aceptan que su pareja gane más que ellos; algunos aceptan que sus mujeres lleguen del trabajo a la casa después que ellos; ya las mujeres trabajadoras no permiten que los hombres sean violentos con ellas, y ellos lo saben. Y, si bien los hombres cubanos van ejerciendo públicamente funciones que antes eran patrimonio exclusivo de las mujeres en la esfera doméstica, y se dan menos burlas, estas no han desaparecido totalmente del escenario de la ideología de género.
Podría resumir que los hombres cubanos han aprendido a ser un poco menos machistas, al igual que las mujeres también. En este proceso las féminas han desempeñado un papel mucho más activo que los hombres. Esta evolución ha sido guiada por una política, cuya finalidad es que la mujer construya su identidad, reconociendo sus individualidades con relación a los hombres, sin que se promueva un enfrentamiento con estos. Pero seguimos viviendo en una sociedad machista.
El 60 % de los médicos son mujeres, hecho que ayuda a promover una cultura de salud en la población, que es parte de la cultura laboral para lograr la excelencia en el desempeño laboral y mejorar el bienestar de la población. Vale destacar que ellas son el 64 % de los profesionales de la salud que trabajaban en el exterior en calidad de servicios exportables y en colaboración.2
Por lo tanto, en la actualidad las mujeres constituyen una variable fundamental en la utilización del principal activo económico con que cuenta el país: su fuerza de trabajo calificada y con capacidad de aprendizaje.
2016-2019 (la “coda”)
Los cambios intensos introducidos en la legalidad en estos años maduraron “con carburo” la ideología de género de la población cubana con relación a las personas LGBTQ cuando, primero, los cubanos debatieron el proyecto de la nueva Constitución,3 y, posteriormente, en abril de 2019, aprobaron la Constitución de la República de Cuba.4 Esta “evolución” hubiera sido imposible sin la “Revolución dentro de la Revolución” que protagonizaron las cubanas.
El artículo 68 del Proyecto de la Carta Magna intentó legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo: “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que están obligados al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de sus actividades sociales”. Una cuarta parte de los cubanos que debatieron este Proyecto rechazó este artículo. La comisión que redactó la versión definitiva de la Constitución, que fue aprobada en abril de 2019, no incluyó legalizar este tipo de unión marital, pero incorporó siete artículos que refrendan el disfrute pleno de derechos de todos los ciudadanos. Por ejemplo, el artículo 42 enuncia que, “Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género […]”. El artículo 82 define que “El matrimonio es una institución social y jurídica […] Se reconoce, además, la unión estable y singular con aptitud legal, que forme de hecho un proyecto de vida en común, que bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los derechos y obligaciones que esta disponga”.
Se espera que el nuevo Código de la Familia (1975) incorpore legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, cumpliendo con estos artículos de la Carta Magna.
***
Desde 1959, las políticas para lograr la igualdad de la mujer en Cuba consideraron que la lucha para erradicar todo tipo de discriminación está ligada a la eliminación de la pobreza, las inequidades y el subdesarrollo. Las mujeres tuvieron que batallar contra las relaciones sociales que promovían la discriminación y se convirtieron en agentes de sus propios cambios. Este ha sido un proceso permanente, a lo largo del cual las mujeres han tenido un trato diferenciado.
A fin de mantener estas características ha sido imprescindible, y así deberá ser en todo momento, renovar constantemente los procedimientos para cambiar lo que deba ser cambiado en la economía cubana con vistas a reactivar la producción y los servicios internos, financiar las políticas sociales que aseguren el bienestar de la población y legitimar al Estado como garante de este proceso dinamizador. La sustentabilidad de las políticas de empleo femenino comprendió que a medida que cambiaban las mujeres por ser agentes de sus propios cambios, las políticas que promovieron estas transformaciones tenían que ser modificadas para adecuarse a las nuevas mujeres y a las nuevas condiciones del país.
Desde 1970, cuando se produjo la incorporación masiva y en permanente ascenso de las mujeres a la fuerza laboral, han transcurrido años de alegrías y de pesares provocados por los cambios en las relaciones en el hogar, el empleo y en la comunidad, que se han operado en las trabajadoras de tres generaciones, quizás más, y en quienes las rodean.
Las nuevas visiones sobre la mujer y sobre las relaciones de género en Cuba no han ido aparejadas con una consecuente transformación en las subjetividades patriarcales de la sociedad y de las mujeres. Hay cánones tradicionales discriminatorios que viven en el ser y el pensar de las cubanas y los cubanos. Así, las habilidades que han creado las mujeres trabajadoras para tomar decisiones ha sido uno de los aportes más relevantes a la ideología de género; pero queda aún por incorporar a la realidad y al imaginario social consciente la figura de la mujer dirigente.
El saldo ha sido que todas y todos hemos aprendido a ser mejores seres humanos.
Notas
1 L. Céspedes Hdez. y L.Fariñas A.: “Cuba envejece: ¿éxito o problema? (I)”, en periódico Granma, La Habana, 11 de mayo, 2015, p. 8.
2 Lisandra Fariña Acosta: “Es tiempo de dialogar con nuestras mujeres”, en periódico Granma, La Habana, 23 de agosto de 2015, p. 4.
3 “Proyecto de Constitución de la República de Cuba”, tabloide impreso en la Empresa de Artes Gráficas Federico Engels.
4 “Constitución de la República de Cuba”, tabloide impreso en la Empresa de Artes Gráficas Federico Engels.