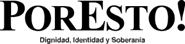Verónica García Rodríguez
II
Las migraciones humanas, que han existido desde el principio de la historia, han permitido la comunicación entre pueblos completamente lejanos, favoreciendo el intercambio de saberes y prácticas que contribuyen al desarrollo social, cultural y económico de los mismos. Un ejemplo lo tenemos en la evolución de las lenguas como es el caso de nuestro propio idioma, el español, que pertenece a las lenguas romances derivadas del latín, cuyo origen se encuentra en la región Lacia, ubicada al centro de Italia, hacia el año 1000 antes de Cristo, mucho antes de convertirse en la lengua oficial de Roma.
Con la expansión del imperio, a finales del siglo IV, los romanos ya habían hecho mudar de lengua a los etruscos y el latín se había enriquecido de la lengua que se hablaba en la Magna Grecia. Conforme fueron avanzando por toda la península itálica, hacia lo que después sería España, iban imponiendo el latín que, a su vez, se mezclaba con las lenguas de los pueblos conquistados.
Por su parte, en el siglo VIII, los árabes se lanzaron también a la conquista de otros territorios, con la intención de difundir el Corán y la religión de Mahoma. Así llegaron a España, la conquistaron tras vencer al rey visigodo don Rodrigo, en el año 711.
Cuenta la leyenda, registrada en varias versiones, y de la que surge el canto poético La cava Florinda1, que el Conde don Julián entregó España a los moros porque su hija Florinda fue deshonrada por el rey godo Rodrigo2.
Daban al agua sus brazos,
y tentada de su frío,
fue la Cava la primera
que desnudó sus vestidos.
En la sombreada alberca
su cuerpo brilla tan lindo
que al de todas las demás
como sol ha oscurecido.
Pensó la Cava estar sola,
pero la ventura quiso
que entre unas espesas yedras
la mirara el rey Rodrigo.
Puso la ocasión el fuego
en el corazón altivo,
y amor, batiendo sus alas,
abrasóle de improviso.
De la pérdida de España
fue aquí funesto principio
una mujer sin ventura
y un hombre de amor rendido.
Florinda perdió su flor,
el rey padeció el castigo;
ella dice que hubo fuerza,
él que gusto consentido.
Si dicen quién de los dos
la mayor culpa ha tenido,
digan los hombres: la Cava,
y las mujeres: Rodrigo.
Este poema es un ejemplo de cómo un hecho histórico va tomando diferentes formas al ser contado de generación en generación, se convierte en leyenda, en poemas, en canciones, y otras expresiones que dan muestra de la incorporación de estos hechos al imaginario colectivo, y que por ende, vienen a enriquecer el espacio cultural de una sociedad.
La Cava Florinda es tan sólo una muestra de las versiones que se cuentan del hecho histórico que marca uno de los más importantes procesos de aculturación en España, entendiéndose por aculturación como el proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, y que está profundamente arraigado en la memoria de las nuevas generaciones de españoles, herederos de los que vivieron la arabización de su cultura, lo que hizo de menos sus legados latinos y visigodos. Este pueblo, semimoro y semicristiano, demasiado arcaicos o demasiado moros (Castro, A: 1948).
El concepto de aculturación, ocurrido entonces, presenta a los mozárabes, no sólo como objetos de un encuentro singular, sino como uno de sus sujetos destacados. Hernández menciona que la imposición de una elite de letrados y guerreros mozárabes impuso ciertas prácticas culturales, incluyendo la lengua en algunas regiones españolas. Las connotaciones que tuvo este proceso cultural son importantes en tanto que el control de la lengua y la escritura significaban el control de la cuidad. La conquista territorial es tan sólo la antesala de la conquista cultural y de la memoria histórica.
Al otro lado del océano
Del otro lado del Mediterráneo, en donde se encuentran las Américas, se hayan pueblos cuya construcción cultural es muy rica y compleja, debido a su diversidad y a que el desarrollo de sus culturas indígenas fue interrumpido por la colonización de otras culturas completamente ajenas.
El mestizaje y el sincretismo religioso, ideológico y cultural, que se creó bajo el yugo de la corona española, generaron una nueva forma de vida y de ver la vida en el territorio de la Nueva España, pero también fue origen de pérdidas importantísimas para las generaciones subsecuentes en la concepción de sí mismos como pueblo y nación. Todo acto de conquista —dice Pulo Freire— implica un sujeto que conquista y un objeto conquistado. El sujeto determina sus finalidades al objeto conquistado; que pasa por ello, a ser algo poseído por el conquistador. Este a su vez imprime su forma al conquistado, quien al introyectarla se transforma en un ser ambiguo. Un ser que “aloja” al otro.
En la Península de Yucatán, pese a que el esplendor de la cultura maya ya estaba en decadencia cuando los españoles llegaron, los habitantes de la región que enfrentaron la conquista se vieron obligados a adoptar una nueva religión, una nueva lengua; pero, en muchas ocasiones sin dejar de practicar las suyas, de forma clandestina. Esto que un principio podemos apreciar como un modo de resistencia y de prevalencia, también sucumbe a la extinción en la medida que las nuevas generaciones no se interesan por aprender y desarrollar un sistema de transmisión de estos saberes.
El problema es que la violencia ejercida por los opresores instaura, en los oprimidos, la vocación de ser menos, y aunque, tarde o temprano estos tiendan a rebelarse, el proceso en sí mismo encierra una deshumanización de ambos. Se distorsiona la vocación humana, en ser más en el opresor y en ser menos en el oprimido (Freire: 1970).
Esta opresión, en el caso del pueblo maya, producto de muchos años de marginación, es la que lleva inclusive a la automarginación de los individuos, con el afán de ser incluidos por el grupo social dominante. Más de uno han cambiado sus apellidos mayas por su equivalente en español, y más recientemente, en inglés. Así encontramos mayas que antes se apellidaban Ek, ahora se apellidan Estrella o Star. En palabras de la recientemente desaparecida escritora maya Patricia Martínez Huchim, son mayas que pretenden ser dzules3. Es común que los padres no enseñen a sus hijos a hablar la lengua maya; o peor, los castiguen si demuestran públicamente que la hablan; y esto cobra sentido ante la pregunta: ¿Para qué hablar maya, si el español es el idioma que nos permite comunicarnos en el mundo económico y laboral del Estado y del país?
Apenas hace unos cuantos años, la escuela misma obligaba a los estudiantes indígenas a aprender a escribir y leer en español. Desde la conquista, hablar maya o mostrar alguna práctica originaria era revelar que se era indígena y en consecuencia, se convertía en sujeto de discriminación.
Esto cobra gran relevancia cuando vemos que, según Miguel Güemes, México ocupa el octavo lugar en el mundo entre países con mayor cantidad de pueblos indígenas y se tiene registro de que cuando menos se hablan sesenta lenguas en todo el país; esto corresponde a también sesenta maneras de ver y entender el mundo, más los mestizajes que de estas etnias provienen. Si consideramos a la lengua como variable para cuantificar a la población indígena mexicana, Yucatán sería actualmente la entidad que más indígenas tiene con el 37.3% de la población mayor de cinco años, seguido de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo e Hidalgo (Güemes: 2003)
Con el desarrollo de la modernidad y el centralismo de las oportunidades, un gran número de esta enorme población ha migrado a la ciudad capital y al extranjero. Se han visto en la necesidad de occidentalizarse y camuflashearse entre la sociedad de blancos que les exige cada vez más. En palabras del poeta maya Feliciano Sánchez Chan: Un maya inmerso en el circuito social se siente siempre como un ladrón que en cualquier momento puede ser descubierto.
——-
* Conferencia presentada en el VIII Coloquio Internacional “La influencia de la Filosofía y las Ciencias Sociales en el Patrimonio Inmaterial de los Países del Mediterráneo Americano, en La Habana, Cuba.
1 Florinda recibe el sobrenombre de Cava, Alacaba, que según William Foster, viene del árabe y significa prostituta.
2 La Primera Crónica General de finales del siglo trece recoge por primera vez esta leyenda en su totalidad, y en castellano3. La crónica alfonsí repite la versión de la violación y acaba con la maldición del Conde Julián, que luego se repetirá en La crónica sarracina, en la Jerusalén
conquistada de Lope de Vega, en otras obras más.
3 Dzul en maya significa príncipe.