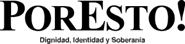Pedro de la Hoz
Hemingway es mucho Hemingway, tanto que se hace difícil separar al escritor del mito. Eso se sabe en Cuba, donde no dejan de leerse sus narraciones ni de rendirse culto a su memoria, ni de circular especies reales o inventadas sobre tal o cual hecho de su prolongada estadía en la isla, donde residió en una finca en las afueras de La Habana.
A mediados de junio sesionó en la capital cubana el XVII Coloquio Internacional Ernest Hemingway, convocado por el museo Finca Vigía –lugar de residencia del escritor– y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, con la participación de estudiosos de Estados Unidos, Israel, Argentina, España y, desde luego, Cuba.
Del país natal del autor de Adiós a las armas vinieron menos personas que las previstas. Pocos días antes del comienzo del foro, el gobierno de los Estados Unidos añadió nuevas restricciones que endurecieron aún más la política hostil de Washington hacia la nación antillana.
Varias agencias de viaje norteamericanas cancelaron compromisos debido a la suspensión por parte de las autoridades de su país de licencias que favorecían los intercambios académicos y los contactos people to people.
De igual modo hubo quienes a última hora prefirieron quedar en casa intimidados por las posibles consecuencias de la activación del título tercero de la Ley Helms Burton, que abre las compuertas a reclamaciones de ciudadanos norteamericanos (y cubanos naturalizados en EE. UU. tras su voluntaria emigración) sobre propiedades legítimamente nacionalizadas a principios de los años 60.
No obstante participaron en el coloquio 20 estadounidenses. Uno de ellos, Andrew Feldman, levantó justificadas expectativas por la presentación de su libro Ernesto, la historia no contada de Hemingway en la Cuba revolucionaria, publicado el año pasado por la editorial Melville House.
Profesor en las universidades de Tulane y Maryland y radicado en Nueva Orleans, Feldman se interesó por la presencia del célebre autor norteamericano en una tierra donde confianzudamente sus vecinos y amigos le llamaron Papa. Una bolsa de estudios propició que entre 2008 y 2010 se instalara en La Habana. Nunca antes a un académico de su país le habían franqueado el acceso total a los archivos y la biblioteca de Finca Vigía. Entretanto y después habló con numerosas personas hasta hacerse una idea de lo que fue Cuba para Hemingway, y viceversa.
Feldman recorre varias estaciones al retratar al escritor: el respeto por los pescadores de Cojímar, la calidez de su familia adoptiva cubana, la poco reconocida influencia de escritores cubanos en su trabajo literario, sus conexiones con figuras políticas y celebridades insulares, su denuncia de las ambiciones imperiales estadounidenses y el entusiasta que generó en él la revolución.
Tomándole el pulso a las tensiones políticas que enfrentaron desde el mismo 1959 a las administraciones estadounidenses con los rebeldes de Fidel Castro en el poder, situación que puso al escritor en medio de un diferendo entre su lugar de nacimiento y el adoptivo, Feldman ofrece una óptica que se desmarca de los tópicos al uso que suelen presentar a Hemingway como un aventurero insaciable, o un macho depredador, o una criatura que se autoexilió para disfrutar la fama a distancia de los suyos.
El crítico Jeffrey Herlihy-Mera dijo del libro: “Ernesto es uno de los títulos más importantes sobre Hemingway en aparecer en los últimos años. Comprensivo, matizado y lleno de nuevas perspectivas oportunas, lo que distingue a este libro es el enfoque sensible y sensato del autor acerca de asuntos políticos y culturales complejos”.
Sumamente estremecedor es el pasaje en el que Feldman cuenta el principio del fin de la estancia de Hemingway en Cuba. Vale la pena reproducirlo en extenso:
“Casi todos los jueves por la noche de esa temporada (año 1960), el embajador de Estados Unidos, Philip Bonsal, cenó con Ernest Hemingway. Una noche vino también a dar un mensaje perturbador: el gobierno de los Estados Unidos iba a romper relaciones con Cuba. Washington decretó que Hemingway, como el expatriado más prominente y destacado de la isla, debería salir de Cuba lo antes posible y proclamar públicamente su desaprobación del gobierno de Castro. Si no lo hiciera, podría estar seguro de que enfrentaría serias y desagradables consecuencias. Hemingway protestó: su negocio no era la política sino la escritura, y durante veintidós años Cuba había sido su hogar. Sea como fuere, Bonsal respondió que los altos funcionarios mantenían una opinión diferente, habían usado la palabra traidor y consideraban que su colaboración no era negociable.
“Ese era el mensaje que tenía que transmitir, dijo el embajador, y él creía que Ernest debería tomárselo muy en serio. A medida que el curso de la conversación de la cena se dirigía a otros temas, los Hemingway y sus invitados trataron de pensar en cosas más felices, pero les resultó difícil olvidar lo que se había dicho. Hemingway no era alguien a quien dar órdenes, y uno puede imaginar que esta noticia y la inminente pérdida de su preciado hogar en Cuba hubieran sido muy inquietantes. A partir de la advertencia de Bonsal, también es difícil saber la gravedad de las ‘consecuencias’ que podrían surgir como respuesta a los actos de ‘traición’ de Hemingway. Una carta de amonestación, pérdida de ciudadanía, multa, encarcelamiento o algo más ¿siniestro?...”
En octubre de 1960, Hemingway y su esposa Mary viajaron a Estados Unidos. El 2 de julio de 1961 en Ketchum, Idaho, el escritor terminó sus días por mano propia, con un balazo en la cabeza.