
Hemos visto muchas películas sobre pandemias. Entre tantas, queremos hablar de una de las más icónicas para el cine contemporáneo de muertos vivientes e infecciones globales: Exterminio. En ella, el virus que da la vuelta al mundo convierte a las personas en criaturas escupesangre. Los infectados, además, están atrapados en un estado de existencia semiconsciente: ya no son humanos, pero tampoco son zombies. El escenario es bastante tenebroso. Si hay algo que reconocerles a estas películas, es su creatividad. Al día de hoy, es casi seguro que hemos comparado la cuantiosa producción fílmica sobre pandemias con nuestra situación actual. Sin embargo, hoy la realidad ha superado la ficción. ¿Por qué? Porque ningún filme nos dijo que el apocalipsis ocasionado por un virus híper contagioso no termina con el exterminio sino con una crisis económica global; porque en ninguna de las cintas se consideró la distancia antes que la cercanía. Nos prepararon para alejarnos de los infectados, de los zombies, pero no para mantener a raya a los abuelos que no vemos desde hace más de un año.
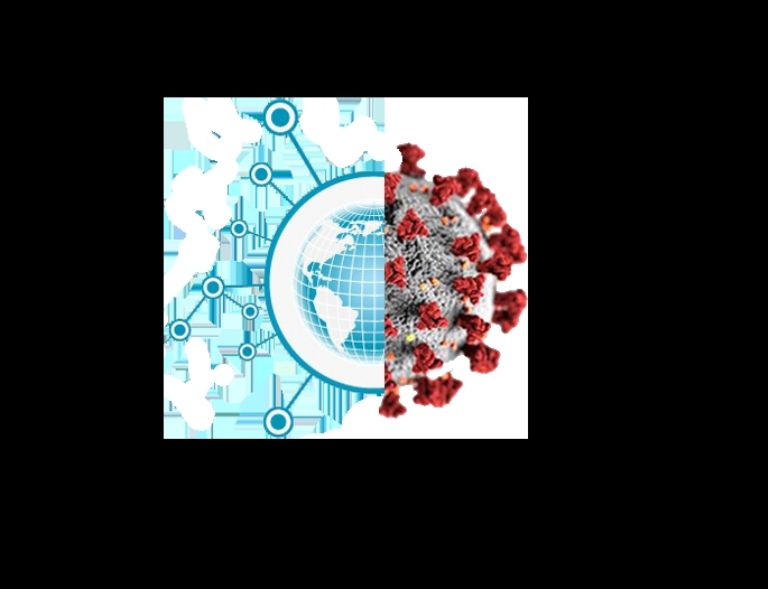
Y lo que es más sorprendente: ¿a ningún guionista se le ocurrió advertirnos que un presidente nos aconsejaría inyectarnos desinfectante? ¿No hubiera sido un favor para nuestros corazones mostrar que incluso en medio de una persecución zombie (partículas víricas en nuestro caso) los buenos momentos, los más simples, no sólo eran posibles, sino también más preciados? A diferencia de los escenarios climáticos de ficción, en esta realidad no hemos vaciado eufóricos las estanterías de los supermercados. Nuestra mejor amiga no nos empuja en un carrito de súper con una banda sonora de fondo que exalta lo épico de la escena. Tampoco hemos matado a ningún muerto viviente de un solo golpe. No es que a nuestra pandemia le haga falta épica, sino que tener que tomar el transporte público para salir a trabajar por un sueldo mísero es el nuevo acto heroico, claro, entre muchos más que no cabrían en estas líneas.
Volvamos sobre un punto en el que vale la pena ahondar: los presidentes con soluciones extraordinarias para enfermedades infecciosas. Tal vez las películas no nos muestran estas situaciones, pero son muy reales. En marzo del 2020 Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, sugería una estrategia de inmunidad de rebaño que terminó por acelerar el incremento en el número de contagios y fallecimientos en el país. En México recordamos jocosamente el momento en que AMLO sugería los abrazos y la fe en estampitas con figuras religiosas.
Quizá el más inverosímil sea el caso que destacamos antes: el 23 de abril de 2020, Donald Trump daba a conocer en una conferencia de prensa cómo el uso de desinfectante ayudaba en el combate contra el virus y añadía como sugerencia al equipo médico que revisaran la posibilidad de inyectar la sustancia en el cuerpo. Hoy vemos a grupos organizados que proponen y desarrollan teorías conspirativas que después son compartidas en redes sociales. También hay documentales que sugieren que desconfiemos de la solución más segura para terminar con una pandemia (¡hay que vacunarse!). ¿Qué hacemos ahora? ¿Confiar en el video que acabamos de ver en YouTube? ¿Confiar en la celebridad en turno? ¿O en el tío del amigo de tu primo, doctor en área COVID, que dijo que hicieras buches con vinagre antes de dormir? Hay una cantidad incalculable de fuentes de información que comprende desde los noticieros más serios hasta las cadenas de WhatsApp. En pocas palabras, no sólo vivimos una pandemia, sino también una infodemia.
El concepto infodemia tomó relevancia a mediados del 2020. La Organización Mundial de la Salud define el término como una “sobreabundancia de información” que incluye “los intentos deliberados por difundir información errónea”. Gisela Daus, periodista, escribe sobre el tema y comenta del escenario pandémico que es un “terreno fértil para minar y corroer la confianza social”. La antología de textos pandémicos con el provocativo nombre Sopa de Wuhan reconoce el fenómeno y ofrece una serie de reflexiones que, entre otros objetivos, buscan ayudarnos a combatir el exceso de información.

Una de las características de la infodemia es que la información generada crece exponencialmente. Según la Organización Panamericana de la Salud, tenemos acceso a más de 300 millones de videos en Youtube que hablan sobre el coronavirus. Recibimos todo tipo de información, pero no sabemos si es verdadera o no. Porque para nuestra sorpresa, Ricardo Arjona tenía razón cuando decía: “el problema no es que mientas, el problema es que te creo”.
La crisis de salud mundial nos ha hecho buscar con mayor ímpetu cualquier apoyo que pueda calmar nuestra incertidumbre. Ante un escenario de información excesiva e intranquilidad, ¿realmente pensamos en la veracidad de lo que compartimos o de lo que pasamos de largo? El síntoma del virus de la infodemia es que la humanidad, como los infectados de Exterminio, está atrapada en un estado de existencia semiconsciente entre la verdad y la mentira. Al final, la ficción no estaba tan equivocada: vivimos entre zombies; quizá seamos uno. La infección nos ha alcanzado, y en cierta medida también andamos famélicos en busca de cerebros que nos sacien. A diferencia del virus del COVID-19, no parece que esta pandemia de información pueda evitarse con sana distancia y gel antibacterial. La pregunta es: ¿cómo evitar los contagios?
Todas nuestras elecciones son viciadas. Elegimos todo el tiempo pensando que nuestra decisión es libre cuando, en realidad, hay un sistema de creencias y valores que nos inclina hacia una opción por sobre otra. Claramente, somos predecibles. La cuestión con la predictibilidad humana es que puede ser captada y reproducida artificialmente hasta el infinito. Nuestra manera de pensar y actuar es tan simple y evidente que puede programarse. Que el algoritmo de Google funcione tan bien cuando hace recomendaciones y, en general, el que la Inteligencia Artificial opere como lo hace es debido a este sesgo cognitivo por el que actuamos. Ante este panorama, ¿escogemos la información que consumimos? Y si ya la tenemos en frente y decidimos ayudar a que siga circulando, ¿nos detenemos a pensar si no es más que un reflejo de lo que queremos ver? Somos susceptibles a reafirmar aquello que creemos saber antes que cuestionarnos. El sesgo informativo al presentarse como verdadero es considerado verdadero.

A final de cuentas, no sólo nos enfrentamos a la información que se nos da a borbotones sino a la paradoja de la elección que Jean Bouridan ilustró con la trágica historia de un burro. A un burro hambriento se le presentan dos montones de paja igualmente suculentos y cuantiosos. Sin embargo, el animal termina muriendo de hambre, presa de su indecisión para elegir uno. Lo que la paradoja de Bouridan pretendía mostrar era la dificultad de elegir entre dos opciones que a nuestra razón son igualmente buenas. A propósito de esta paradoja sobre la elección escriben Spinoza, Leibniz y, claro, también Aristóteles. Lo que ponen a discusión estos autores es la pugna entre la voluntad y el entendimiento. ¿Somos/actuamos como el burro de Bouridan o tomamos una decisión que nos salvaría de la hambruna? Pues al final, según nos muestra la pandemia, hemos elegido uno de los bultos de paja, pero no porque uno sea mejor que otro sino porque quizá pensamos que es en ese pajar donde hallaremos la aguja. La realidad es que podemos estar equivocados.
Si partimos de aquí, esta pandemia informática debe señalar la urgencia de la práctica filosófica. La filosofía no sólo se hace en grandes universidades; tampoco es necesario, como sucedió a Descartes, el encierro en solitario junto a una estufa. La filosofía es la disciplina de y sobre las disciplinas, el pensamiento de y sobre el pensamiento, pero lo que compartimos con esas doctrinas que podríamos considerar difíciles de entender es nuestra curiosidad. El mundo, la realidad, la pandemia, nos sobrepasan y queremos buscar respuestas. Sin temor a equivocación podríamos afirmar que no existe una sola persona que no se haya hecho alguna pregunta sobre lo acontecido en el 2020. Los porqués no han dejado de revolotearnos en la cabeza, y lo mismo que pregunta una niña que ha iniciado su vida escolar detrás de la pantalla lo pregunta también la mujer adulta experta en epidemiología: ¿cuándo se acabará esto? Es esta actitud curiosa e indagadora con la cual experimentamos nuestra realidad, a la que se refiere la práctica filosófica.
La filosofía se pregunta el porqué de las cosas; nos enseña a ver los objetos dentro de la imagen y los que desbordan sus límites. Desde nuestras propias circunstancias, también podemos realizar estas investigaciones. No hace falta estudiar todos los Diálogos de Platón para sentir un deseo por conocer, explicar o cuestionar lo que nos interese. Todas las personas somos capaces de asumir esta actitud filosófica, ya sea mientras barremos nuestra casa o vemos el horizonte al atardecer. Albert Camus lo dice mejor que nadie: “[...] Un día surge el ‘porqué’ y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. ‘Comienza’, eso es lo importante. [...] [D]urante todos los días de una vida sin brillo, el tiempo nos lleva. Pero llega siempre un momento en que hay que llevarlo a él”. La filosofía no se conforma con buscar las respuestas, sino también las preguntas. Pero saber preguntar nos obliga dar un paso más lejos que la mera curiosidad: preguntar significa pensar.

En un contexto pandémico, este sentido crítico es más necesario que nunca. No se trata de lenguajes abigarrados e incomprensibles que nos alejen de los libros. La filosofía se trata de preguntar. Ahora que tenemos tantas incógnitas parece atinado prepararse para las preguntas inadvertidas e inevitables que vendrán. Es decir, la realidad nos impele a sacar ese yo-filósofo al que sólo acudimos cuando sentimos el aturdimiento de un flechazo o el oscuro agobio de una depresión. Hoy es necesario preguntar, y ya lo estamos haciendo. No hay una regla o fórmula para filosofar correctamente, pero sí podemos señalar algunas prácticas útiles para hacerlo de una manera provechosa. Una de las más valiosas lecciones que nos dejaron Platón y su maestro Sócrates fue la de preguntar, dudar y dialogar.
Esta es la práctica filosófica pura. Hoy nos toca buscar más allá de lo aparente e indagar sobre el vínculo que tenemos con la información que pasa por nuestras manos. Al puro espíritu platónico, el objetivo de preguntar no es tanto llegar a la verdad absoluta como conocer las circunstancias en las cuales creemos, decimos, afirmamos, negamos y dudamos. Una actitud crítica filosófica nos permite ser capaces de analizar nuestra conducta, la calidad de la información y las circunstancias en la que ésta se genera.
Ante este panorama infodémico se han tomado posturas distintas. Hay quienes nos inclinamos por un optimismo que no tiene que ver con mensajes de entusiasmo del tipo todo va a estar bien o al mal tiempo buena cara. El optimismo que elegimos trae consigo la idea de la información democratizada donde somos nosotros, la llamada ciudadanía de a pie, quienes generamos el contenido que consumimos.

Comenzamos este texto hablando de la predictibilidad de nuestro pensamiento. Desde esta misma condición simple de lo que significa ser humano nos reafirmamos como seres políticos; como decía Aristóteles, somos animales sociales y políticos (zoon politikón). Esto no significa adherirse a un partido político o participar activamente en un movimiento.
Ser político en este sentido significa pertenecer a una polis (ciudad), relacionarnos y cohabitar, aunque ahora lo hagamos desde la virtualidad. No obstante, la política actual pertenece a una política posfactual que se corresponde con una época de posverdad.
La posverdad es el término que se acuñó para nombrar no la simple mentira sino la falsedad encubierta por discursos que apelan a las emociones. En 2016, el Diccionario de Oxford designó este concepto como la palabra del año. Se refiere, pues, al uso engañoso del discurso político en el que la verdad poco importa y los mensajes que refuerzan nuestras creencias personales se convierten en un nuevo criterio de verdad. Es decir, creeremos como verdadero aquello que se adecúe a nuestro propio sistema de valores. De modo que si, por ejemplo, determinada información confirma en algún modo, aunque sea vagamente, mi creencia en el terraplanismo, seré más propensa a darle validez a ese contenido sobre otro que lo contradiga, aunque esté mejor sustentado.

Constantemente validar constantemente nuestras opiniones; regularmente creamos círculos cercanos con aquellas personas con las que compartimos algo en común, desde la consanguinidad hasta el gusto por el futbol. Nuestras decisiones son reforzadas por estos círculos. Es así que calificamos como aceptable la vestimenta y el comportamiento que tenemos en un estadio aun cuando eso mismo resultaría inaceptable en el entorno laboral. Entonces, el que algo sea verdadero en esta época de la posverdad simplemente significa que tiene sentido. Algo tiene sentido cuando está de acuerdo con lo que yo pienso y es absurdo cuando no lo está. En psicología, se le llama disonancia cognitiva a la incongruencia interna que sucede cuando una persona tiene una idea o un comportamiento adverso a su propio sistema de creencias. Cuando esto sucede, instintivamente, reacomodamos nuestros parámetros para que nuestras ideas y nuestras actitudes vuelvan a tener coherencia, esto es, que tengan sentido. En el plano social de la posverdad hacemos lo mismo: creamos redes que sostienen nuestro propio sistema de valores, creencias e ideas. La verdad ya no es la adecuación entre el intelecto y la cosa (adaequatio rei et intellectus), sino la adecuación de la información que decidimos deliberadamente consumir y nuestras propias y muy subjetivas opiniones.
No queremos decir aquí que es imposible la libertad de elección o que los medios de comunicación, las redes sociales o el Internet sean un genio maligno intentando engañarnos. Lo que nos interesa señalar es que, si bien somos libres de elegir, la pregunta es si sabemos elegir. Del mismo modo en que buscas respuestas y acudes a una nutrióloga porque comes, pero no sabes qué comes, o visitas a una doctora porque algo te duele, pero no sabes por qué te duele, ¿a quién recurrimos cuando queremos la verdad, pero no sabemos cuál es la verdad? Nosotras apostamos por la filosofía, y no porque estemos buscando las respuestas sino porque necesitamos las preguntas.




