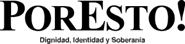Enrique Martín Briceño*
Para Pedro Carlos Herrera y Cristina Cardeña
El pasado 21 de noviembre, como parte del recital Cien años no es nada, preparado ex profeso para el I Coloquio sobre Patrimonio Artístico de Yucatán, que organizó el área de Investigación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), se interpretaron un número de la zarzuela Flor de mayo (1919), de Raymundo Núñez, y dos números de la ópera Xunán Tunich (1930), de Arturo Cosgaya.1 En ambas obras el autor del libreto es Álvaro Brito, una de las figuras más notables de los años dorados del teatro regional yucateco, tanto por el número de piezas que escribió, como por el éxito que algunas de ellas alcanzaron. En este artículo me referiré a su papel en aquel periodo –que va de 1914 a 1930 aproximadamente– y a las tres obras de su autoría que han llegado a nosotros.
De acuerdo con Alejandro Cervera Andrade (Alcerán), Álvaro Brito Fraire nació en Campeche en 1885 en el seno de una familia humilde.2 A temprana edad vino a Mérida, donde estudió música y, seguramente, fue asiduo de las temporadas de zarzuela que, durante el porfiriato, permitieron a los meridanos ver decenas de títulos del género español interpretadas por las compañías que, atraídas por la riqueza del estado, visitaron continuamente la ciudad.3
Es así como, desde la segunda década del siglo xx, encontramos a Brito como violinista en orquestas teatrales, empleo que desempeñó casi hasta el final de sus días, en 1946. Sin duda, como músico de teatro tuvo contacto con muchas obras de las que entonces eran parte del repertorio de las compañías: zarzuela y teatro españoles. Y como músico de teatro tuvo la idea, en 1914, al mismo tiempo que Enrique Hübbe y Juan von Haucke –yucatecos a pesar de sus apellidos alemanes–, de hacer un teatro distinto, con personajes y situaciones tomados de la realidad local.4 De tal modo, después que Hübbe hubo presentado That is the question, A la temporada y La maestra Ciruela, Brito llevó a la escena dos piezas: El hijo del campo y La silenciosa, ambas con música de Francisco Blum. Según Cervera Andrade, la primera “es un melodrama que se desarrolla en una finca rural”, y la segunda “también es melodrama?tica, con personajes de la clase humilde”.5
Cuando en 1919 Pepe Talavera y Héctor Herrera propiciaron el despegue del teatro regional yucateco con sus exitosas temporadas en los teatros Olimpia e Independencia, Brito volvió a escribir. Sus zarzuelas El fin del mundo (con música de Blum), El tesoro de la vida, Flor de mayo, La ley del amor (con música de Raymundo Núñez) y La tormenta (con música de Juan A. Pérez), y la comedia en un acto La sombra de don Juan figuran entre las decenas de títulos que ese año se estrenaron. Al año siguiente dio a la luz las zarzuelas Sombras del presente (¿?), Amor y gloria, Casita de paja, Madrecita linda y Manojito de flores (con música de Núñez), así como Braulio el veterano (con música de Blum) y La tarjeta roja (con música de Pérez), y en 1924, Flor sin aroma (con música de Núñez).
Al parecer, Brito llegó a escribir más de 200 libretos para el teatro. De estos conocemos los títulos de 80: 40 zarzuelas, 22 juguetes cómicos, 12 comedias en un acto, cinco revistas y una ópera.6 Entre sus obras más exitosas se encuentran Flor de mayo y Casita de paja. La primera tuvo más de cincuenta representaciones en 1919 y fue ofrecida en el Teatro Lírico de la Ciudad de México por la compañía de Héctor Herrera en octubre de 1921.7 La segunda se siguió poniendo por lo menos hasta 1923.8 Más de cuatro siglos después, ambas piezas eran aún mencionadas entre las más sobresalientes de los primeros años del teatro regional yucateco.9
No obstante la popularidad de varias de sus obras, el escritor y violinista vivió en la pobreza y murió en la miseria. La anécdota que recuerda Alcerán es muy triste: cuando a principios de 1928 el famoso dramaturgo y empresario español Gregorio Martínez Sierra estuvo en Mérida, al conocer a Brito y saber que había escrito más de dos centenares de piezas, le preguntó: “¿En dónde tiene usted su chalet?”, a lo que el autor de Casita de paja respondió: “¡Ni choza de huano tengo!”.10 (Me pregunto si la situación ha cambiado mucho para quienes escriben y hacen teatro en Yucatán.)
Fue Brito, según Cervera Andrade, un “individuo de temperamento roma?ntico, perennemente castigado por la vida, [que] supo encontrar en el sufrimiento propio, y aún en el ajeno, la fuente de inspiracio?n para escribir con un sentimentalismo peculiar nuevas producciones que lo hicieron el autor predilecto del pu?blico femenino. El dolor fue su eterno compan?ero. Ilusiones que se esfumaron pusieron en su vida un sello de tristeza, y a pesar de todo, en sus dia?logos se advierte buena dosis de humor, salpicando con granitos de pimienta los razonamientos filoso?ficos de sus personajes”.11
El autor de El teatro regional de Yucatán lo recuerda también, en los comienzos de su carrera literaria, como un “músico joven [tenía casi 30 años], soñador […], de origen humilde y mediana cultura”, cuya timidez le impidió presentar sus piezas regionales hasta que no vio el éxito de las de Enrique Hübbe.12 Precisamente, la única imagen de él que se conoce –quizá de 1919 o 1920– es un detalle de una fotografía de la orquesta donde tocaba, que nos muestra a un hombre de 30 y tantos años enfundado en un traje que le queda un poco grande.13
Lamentablemente, solo han llegado a nosotros tres piezas de las 200 que escribió el dramaturgo, si bien incompletas: el libreto de Casita de paja, la música de Flor de mayo y la partitura vocal (es decir, para voces y piano) de la ópera Xunán Tunich (Mujer de piedra).14 Con ser muy pocas, confirman el dicho de Alcerán en cuanto a la inclinación por el melodrama de su autor.
Casita de paja cuenta la historia de María Antonia, una joven pobre que deja su casita de paja atraída por el dinero y los lujos que le ofrecen el celestino don Celedonio y el vil don Alfredito. Perdida su pureza, cae hasta lo más bajo. Sin embargo, al volver, vencida y enferma, a su casita de paja, su hermano Aurelio la perdona y la recibe de nuevo en ella. Oigamos el final de este melodrama de evidente fin moralizador:
María Antonia: Aurelio, hermano mío; tu maldición se ha cumplido: todos huyen de mi lado, todos me cierran sus puertas y vengo a pedirte a nombre de la bondad divina y en el de la santa mujer que nos dio el ser, que tú me des un pedazo de este rincón para albergarme y pasar los últimos días de mi existencia.
Aurelio: Lo ves, hermana mía, cómo el pedazo de pan que se gana y se come bajo un techo honrado constituye el paraíso terrenal. Tú ambicionaste lujo y placeres, fuiste a quemar tus blancas alas cual débil mariposa en ese mundo lleno de farsas y traiciones que te arrastró a sus malas e insanas pasiones. Ahora vuelves a mí sin las galas de tu cuerpo pero con otras más divinas, las del espíritu y, si tu arrepentimiento es sincero, en nombre de Dios yo te perdono. ¡Ven y a la sombra de nuestra casita compartiremos los tres el pan que yo gane!
[…]
Aurelio: Tú, María Antonia, pasa. Desde hoy estás en tu casa.
María Antonia: Vamos (Hace medio mut. y se detienen ante la presencia de la casa.) Espera, Aurelio, espera un momento. Deja que antes de entrar yo implore el perdón de nuestra humilde casita.
Al público:
(Música)
Linda casita de paja
que mi inocencia guardó,
sé tú la blanca mortaja
de quien mal te abandonó.15
Por supuesto, el público se tomaba muy en serio esta historia que tantas veces hemos visto y escuchado en el cine, la radio, la televisión y las historietas. Con los números musicales, seguramente sería bastante digerible. Por cierto, en la primera escena del último cuadro de la pieza Aurelio canta una “colombiana”, es decir, un bambuco, con letra del poeta colombiano Julio Flórez –probablemente una de las canciones que trajeron a Mérida ese mismo 1919 los trovadores bogotanos Wills y Escobar.16
De Flor de mayo solo tenemos los seis números de su partitura. Sus letras permiten imaginarnos una historia amorosa que transcurre en un pueblo. La protagonista se llama Cristina, hay un galán (of course), un personaje de nombre don Policarpo y un coro (¿de campesinas y campesinos?). El número 2 tiene una introducción que recuerda una jarana en 6/8. El número 3 tiene la siguiente letra:
[Personaje masculino:]
Oye linda flor de mayo
el tañer de esa campana
de una iglesia muy lejana
anunciando la oración.
Es la hora en que susurra
como tierna despedida
el adiós que da a la vida
en el ocaso de la luz
y las almas juveniles,
en aquel adiós postrero,
sienten del amor primero
una dulce inspiración.
Aquella tarde en el campo
brotaron tiernas las flores
y tú me hablaste de amores
con la voz del corazón.17
Xunán Tunich es la única obra que puede representarse casi íntegra (“casi” porque no se conserva la partitura completa; solamente la partitura vocal). Se trata de una ópera en tres actos con música de Arturo Cosgaya. Sobre este compositor hay que recordar que fue un músico autodidacta que se mantuvo al margen del campo musical porfiriano gracias a la independencia económica que le proporcionó su almacén de música y miscelánea. Autor de la zarzuela Rebelión (1907), que enojó a los dueños del poder por mostrar las injusticias que sufrían los peones en las haciendas, compuso la música de las zarzuelas Capricho floral (con letra de Marcial Cervera Buenfil), Quien con muchachos se mete… (con libreto de Lorenzo López Evia), Cabecita de pájaro (con Lorenzo Rosado) y Crisis (con Dimas Carabias), obras precursoras del teatro regional.18 Después de la Revolución mexicana, formó parte –con Efraín Pérez Cámara, Gustavo Río, Fausto Pinelo, Halfdan Jebe y Cornelio Cárdenas Samada– del grupo de compositores peninsulares que incorporaron en sus obras elementos musicales y asuntos indígenas y mestizos, como lo muestra Xunán Tunich, basada en una leyenda maya.19
A diferencia de Casita de paja y Flor de mayo, Xunán Tunich no se llegó a poner en escena. De acuerdo con Jesús C. Romero, una vez concluida la partitura en 1919, el libretista viajó con ella a Nueva York con la idea de proponerla al Metropolitan Opera House (¡nada menos!), sin informar después al compositor del resultado de su gestión.20 Más bien, por la fecha de la partitura que se conoce (mayo de 1930) y por el sello que muestra en su portada, puede suponerse que, al terminarla Cosgaya en 1930, Brito intentó infructuosamente que se representara en la capital mexicana –para lo cual registró la obra ante el Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública en febrero de 1932–. Animados tal vez por el estreno en la Ciudad de México, en 1929, de la “evocación maya” Payambé, de Fausto Pinelo Río (música) y Luis Rosado Vega (letra), Cosgaya y Brito habrían calculado que su “leyenda maya” sería bien recibida por el público capitalino.
Xunán Tunich cuenta una historia que tiene puntos en común con Casita de paja, aunque aquí, claro, los personajes son nobles mayas de la época precolombina y la protagonista pierde su pureza por amor, no por ambición (y no hay ya casita de paja sino palacios mayas). De todos modos, la princesa Sasilek, hija de Tutulxiú, que se ha fugado con el príncipe Canek de Chichén, recibe finalmente su castigo al convertirse, por la maldición de su padre, en la mujer de piedra del título. El libreto, aunque convencional, está bien delineado y ofrece variedad y momentos para el lucimiento de los solistas, el coro, el cuerpo de baile, la orquesta, la escenografía… Incluye la persecución de los amantes, su refugio en la cueva del brujo Huaykak y su aprehensión, la cólera de Tutulxiú, las repetidas demandas de castigo a los infractores por los guerreros y las vestales, el anuncio por el Ahaucán de que la princesa está embarazada, el castigo de la pareja, la liberación de Canek por los guerreros itzalanos, la transformación de Sasilek en estatua y, finalmente, la muerte de Tutulxiú a manos de Canek.
Oigamos el dúo amoroso de Sasilek y Canek en la gruta donde el brujo Huaykak les ha dado asilo:
Canek:
Sasilek, Sasilek, tesoro mío,
te llevo en el corazón,
como el ser de mi ser
a quien yo amante
en mi pecho guardé.
Sasilek:
Mi Canek, mi Canek,
príncipe mío,
de amor mi dulce bien,
llama que de pasión
tú has encendido,
tuya soy, mi Canek.
Canek:
Sasilek, Sasilek,
luz de una estrella,
del cielo una deidad,
eres todo el encanto de mi alma,
pura cual tu beldad.
Sasilek:
Mi Canek,
es tu acento delicioso
cual un bello madrigal.
Junto a ti sentiré,
fiel Canek mío,
un ensueño mi existir.
Canek:
Sasilek,
qué feliz yo seré,
fuente de ensueño y amor,
yo así te soñé.
Mi Sasilek,
te adoro, cielo mío,
porque vives tú en mí.
Nuestra dicha los dioses
no bendicen.
Sasilek:
Miedo me da,
¡ay de mí!
Mas yo prefiero, sí,
perder la vida
que perderte yo a ti.
Canek:
Oh, sí, mi bien,
la muerte nos espera.
Sasilek:
Resuelta estoy, ya ves.
Canek:
¿Unidos siempre?
Ambos:
Eternamente unidos.
Canek:
¡Sasilek!
Sasilek:
¡Mi Canek!21
Y el aria final de Canek, al darse cuenta de que la maldición se ha cumplido y su amada Sasilek es una mujer de piedra:
Sasilek, princesa mía,
candorosa de fresca pureza,
de ojos divinos, de rayos de luz,
fuente de vida, de amor y belleza,
ángel cubierto de negro capuz.
Linda paloma de blanca hermosura,
diosa de ensueño que fue mi ilusión,
sombra querida de amor sin ventura,
sin alma, sin vida y sin corazón.
Dejad que derrame las perlas del alma,
que al ser tan querido ya nunca veré.
Dejad que la mire postrado de hinojos
y vierta mi pecho su inmenso dolor.
Oh, linda princesa de tan bellos ojos,
de labios tan dulces, de almíbar panal,
no quiero la dicha de un trono, grandeza,
si nunca a mi lado tú ya no estarás.22
Desde luego, no se necesita ser crítico literario para darse cuenta de la precariedad de las letras de Álvaro Brito. No cabía esperar tanto de un joven “de mediana cultura” formado en la práctica y en el contacto cotidiano con el hecho teatral. Recordemos lo que al respecto escribió Ermilo Abreu Gómez, uno de los protagonistas de los tiempos heroicos del teatro regional yucateco:
La mayoría de los autores de aquellas obras eran improvisados: hacían sus libretos a lo lírico, sin tener clara ni turbia idea de la técnica del oficio. Les sobraba observación y la intuición los guiaba en la oscuridad de sus invenciones, pero lo mismo escribían hombre sin hache que mujer con ge. De la puntuación ni te cuento, pues era peor que la de un texto medieval.23
Pero el mismo literato asienta que, para escribir teatro regional, “se requería una técnica especial, un don de observación de la realidad, un dominio del habla popular. Al menor descuido el autor se salía de las normas necesarias y caía en literatura y en los moldes del teatro español de la época. El olfato del público repudiaba todo melindre retórico; prefería una obra mala o vulgar a una pedante”.24
A decir verdad, no encontramos en estas tres obras ni ese don de observación de la realidad ni ese dominio del habla popular de que habla Abreu Gómez, pero sería injusto juzgar a Álvaro Brito solamente por ellas. Eso sí, las tres evidencian su conocimiento de la escena y de los recursos y motivos que, en aquel momento, permitían a un dramaturgo echarse al público a la bolsa. Lo cierto es que, con la música que tuvieron originalmente –superior al libreto en el caso de Xunán Tunich–, las tres piezas tal vez serían, aún hoy, dignas de ser puestas en escena y escuchadas. En particular, en el caso de Xunán Tunich, que nunca llegó a estrenarse, creo que valdría mucho la pena montarla, así sea en versión de concierto.
Notas
1 El tenor Christian Ibarra cantó “Oye linda flor de mayo…” de la zarzuela Flor de mayo y el solo final de Xunán Tunich (“Sasilek, princesa mía…”). Con la soprano Abigail Coral interpretó el dúo amoroso del primer acto de Xunán Tunich (“Sasilek, Sasilek, tesoro mío…”).
2 Los datos biográficos de Brito provienen de Alejandro Cervera Andrade [Alcerán], El teatro regional de Yucatán, pp. 36-39, 46-48, 64-65 y 71-72.
3 Véase Enrique Martín Briceño: “¿Un París en miniatura? Música y sociedad en la Mérida porfiriana”, pp. 274-278.
4 Véase Ermilo Abreu Gómez: La del alba sería…, pp. 233-236.
5 Cervera Andrade: Ob. cit., p. 38.
6 Ibídem, pp. 72-75. Es probable que el listado de obras que consigna Alcerán lo haya realizado con la ayuda del mismo Brito, quien colaboró con él en la preparación de su libro.
7 Ibídem, pp. 66, 97-98.
8 Un anuncio aparecido en La Revista de Yucatán el 9 de septiembre de 1923 promovía la presentación de la pieza en el Teatro Virginia Fábregas (Fernando Muñoz Castillo: 12 siglos de teatro en Yucatán, pp. 64 y 65).
9 Arturo Gamboa Garibaldi: “Historia del teatro y la literatura dramática”, p. 288; Tolvanera, “Una nueva etapa de auge del teatro regional yucateco”.
10 Cervera Andrade: Ob. cit., p. 39.
11 Ídem.
12 Ibídem, p. 36.
13 Ibídem, apéndice iconográfico, s. p.; también en Muñoz Castillo: Ob. cit., p. 88.
14 Los tres documentos se conservan en la Biblioteca Luis Rosado Vega de la Dirección de Investigación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (nacida recientemente de la fusión del Centro Regional de Investigación, Documentación y Difusión Musicales Gerónimo Baqueiro Fóster y el Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán). El libreto de Casita de paja y la partitura de Flor de mayo son documentos manuscritos; Xunán Tunich es copia fotostática del original manuscrito que se resguarda en la biblioteca del Conservatorio Nacional (donde lo encontramos Álvaro Vega y yo en 1996). En 2013, Casita de paja fue incluida por Fernando Muñoz Castillo en el tomo I de su compilación Dos siglos de dramaturgia regional de Yucatán.
15 Álvaro Brito Fraire: Casita de paja, pp. 77-78.
16 Ibídem, p. 75. Véase Gloria Smith Avendaño de Barón, Edición crítica de la obra completa del poeta colombiano Julio Flórez, p. 117. Sobre la visita de Wills y Escobar a Mérida, véase Luis Pérez Sabido, Diccionario de la canción popular de Yucatán, s. v. “Wills y Escobar”.
17 Álvaro Brito y Raimundo [sic] Núñez S.: Flor de mayo, pp. 4-6.
18 Véase Enrique Martín Briceño, “Una disonancia en el concierto porfiriano”, pp. 108-128.
19 Quizá refiriéndose a sus zarzuelas y a Xunán Tunich, Ermilo Abreu Gómez dice de Cosgaya lo siguiente: “Mientras otros músicos entretenían sus ocios componiendo melodías de tipo europeo, él se atrevía a interpretar los cantos del pueblo, las voces de las gentes humildes, los pregones y las letanías indias” (“Sala de retratos: Arturo Cosgaya”, p. 9.
20 Jesús C. Romero, “Historia de la música”, p. 766; La ópera en Yucatán, pp. 73-74.
21 Álvaro Brito y Arturo Cosgaya C., Xunán Tunich, pp. 48-55.
22 Ibídem, pp. 187-193.
23 Abreu Gómez, La del alba sería, ob. cit., p. 236.
24 Ibídem, p. 253.
Bibliografía
Abreu Gómez, Ermilo: “Sala de retratos: Arturo Cosgaya”, Revista Musical Mexicana, t. III, núm. 1, 7 de enero de 1943, p. 9.
————————————: La del alba sería… México, Botas, 1954.
Brito, Álvaro (letra) y Raimundo [sic] Núñez S. (música): Flor de mayo, zarzuela en un acto y cuatro cuadros [partitura vocal manuscrita]. [Mérida, 1919]. Biblioteca Luis Rosado Vega / Escuela Superior de Artes de Yucatán.
Brito, Álvaro (libreto) y Arturo Cosgaya C. (música): Xunán Tunich, ópera en tres actos inspirada en una leyenda maya [partitura vocal manuscrita, copia fotostática]. Mérida, mayo de 1930. Biblioteca Luis Rosado Vega / Escuela Superior de Artes de Yucatán.
Brito Fraire, Álvaro: “Casita de paja”, Dos siglos de dramaturgia regional de Yucatán, tomo I, pp. 61-78. Fernando Muñoz Castillo (comp.). Mérida, Secretaría de la Cultura y las Artes, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Escenología, 2013.
Cervera Andrade, Alejandro: El teatro regional de Yucatán. Mérida, s. e., 1947.
Gamboa Garibaldi, Arturo: “Historia del teatro y la literatura dramática”, Enciclopedia yucatanense, t. V, pp. 109-316. México, Gobierno del Estado de Yucatán, 1944.
Martín Briceño, Enrique: “¿Un París en miniatura? Música y sociedad en la Mérida porfiriana”, Historia general de Yucatán, 4: Yucatán en el México porfiriano, 1876-1915, pp. 241-279. Sergio Quezada, Jorge Castillo Canché e Inés Ortiz Yam (coords.). Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2014.
“Una disonancia en el concierto porfiriano”, Allí canta el ave: ensayos sobre música yucateca, pp. 108-128. Mérida, Secretaría de la Cultura y las Artes, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014.
Muñoz Castillo, Fernando: 12 siglos de teatro en Yucatán. Mérida, Secretaría de la Cultura y las Artes, Cultura Yucatán, Escenología, 2012.
Pérez Sabido, Luis: Diccionario de la canción popular de Yucatán. Mérida, Secretaría de la Cultura y las Artes, Escuela Superior de Artes de Yucatán, 2010.
Romero, Jesús C.: “Historia de la música”, Enciclopedia yucatanense, t. IV, pp. 669-822. México, Gobierno del Estado de Yucatán, 1944.
La ópera en Yucatán. México, Guión de América, 1947.
Smith Avendaño de Barón, Gloria: Edición crítica de la obra completa del poeta colombiano Julio Flórez, tesis doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Filología, Departamento de Lengua Española y Lingüística General, Madrid, 2013.
“Una nueva etapa de auge del teatro regional yucateco”, Diario del Sureste, recorte sin fecha, Record artístico de Adolfo González Adriano (Gonzalitos) [álbum de recortes]. Biblioteca Yucatanense (S/f).