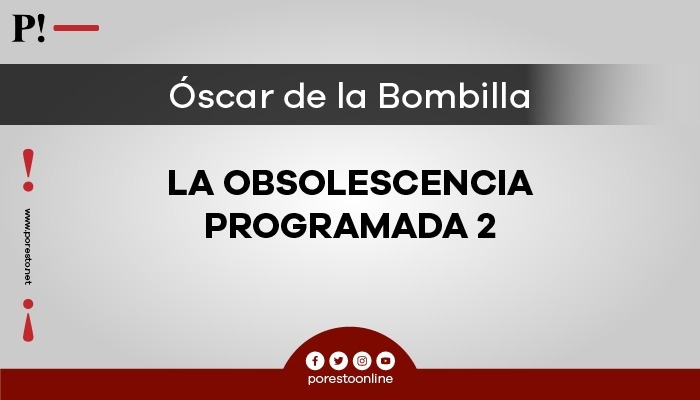
En la reflexión anterior (publicada el martes 10 de agosto del 2021) hablaba de la obsolescencia programada, una ocurrencia propuesta por una persona o un grupo de personas en el siglo pasado y que, una vez echada a andar, terminó por apoderarse del curso de los acontecimientos, al grado de que hoy parece imposible suspenderla: el argumento era que producir artefactos que durasen para toda la vida pondría en riesgo la vida económica de las empresas, pues con productos que no se descompusieran se saturaría el mercado y cesaría la demanda; con lo que se acabarían también las fuentes de trabajo al dejar de ser sustentables las empresas, o para decirlo de la forma más esquemática: producir deliberadamente objetos de moda y con un plazo de vida determinada para mantener la economía, aunque se saquee el mundo y se condene al consumismo a los seres humanos. Hoy quiero referirme a los procesos que cuando se inician no hay poder humano que los detenga y que si bien suceden en todos los campos, resultan sobre todo evidentes en la economía: los que comienzan —insisto— con una ocurrencia y terminan por someternos a todos sin que parezca posible frenarlos, aun cuando todo el mundo reconozca que nos conducen a un despeñadero. En el caso de la obsolescencia programada es clarísimo, pues no es sensato producir de manera ilimitada en un mundo limitado, y los efectos los estamos observando: un desgaste excesivo del planeta que pone en peligro incluso nuestra subsistencia como especie. Estos procesos que comienzan con una ocurrencia que termina por enseñorearse y volverse autónomos e imparables se están dando en muchas esferas de la vida. Pongo otro ejemplo: Lo ocurrido en el campo del entretenimiento televisivo: hubo una época en la que los contenidos eran decididos por alguna idea de lo correcto (por una idea cultural, estética, religiosa, política, moral, etc., elegida por un consejo de programación o, si se quiere, por el dueño… en pocas palabras: la programación la decidía alguien); luego, en un momento, que yo fijaría —aunque sea inexacto— con la aparición del programa Big Brother (cuyo éxito mundial fue arrollador) las distintas televisoras, para no quedar fuera del mercado se vieron obligadas a replicar ese modelo de entretenimiento. Y poco después resultó muy claro que toda la programación, y no sólo la relacionada con el entretenimiento, era elegida por los resultados que arrojaban los grupos focales que anticipaban lo que muy presumiblemente sería el rating. La calidad como criterio, las ideas particulares de los Consejos de programación y hasta los deseos de los dueños fueron cancelados en aras de elevar la audiencia: el rating comenzó a gobernar la información y fue inundando la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, el mundo de los libros, las películas… y ocurrió lo indeseable: comenzamos ahogarnos en una realidad de contenidos de basura. Nadie en su sano juicio había querido ni planeado la invasión de la cultura chatarra, pero todos “por razones económicas” tuvieron que arriar sus banderas, sus ideales y sus gustos para no sucumbir en un mercado dominado por las masas consumidoras: el nadie que es el todos fue invadiendo los distintos campos: quien desee experimentar este horror, que se asome al currículum de quienes ocupan las curules de los representantes del pueblo en las Cámaras legislativas. Estos procesos que se inician con una ocurrencia y terminan, como he dicho, enseñoreándose y volviéndose imparables constituyen el mundo en el que vivimos. ¿Cómo frenarlos? Es muy fácil. Oponiéndonos. La oposición frena, retarda el advenimiento del desastre, pero no lo corrige de fondo. ¿Cómo cancelarlos y recuperar el rumbo? Esto es algo muy diferente y no tengo la respuesta; desterrarlos parece imposible, pues una vez activados se desencadena la fatalidad, una forzosidad que está implicada en la naturaleza misma de esos procesos, tal y como hay una forzosidad en la naturaleza del agua. La naturaleza del agua a la que me refiero no me la enseñaron la Química ni la Filosofía, sino un albañil que una vez me dijo: “El agua siempre busca su nivel”, o sea, siempre busca la pendiente y por ahí escapa, hacia ahí va. Se trata de una sabiduría profunda y muy fácil de comprobar: si se vierte agua en cualquier superficie, primero se estanca y se extiende y, luego se dirige hacia donde está la pendiente. Si se estanca y se extiende necesariamente llega un punto en que colma el recipiente y busca la pendiente. No importa si vertimos agua en un vaso y el vaso lo ponemos en una tina y la tina la metemos en una alberca: si echamos lo suficiente, el agua terminará llenándolo todo y al final fatalmente caerá.
