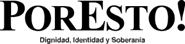Jorge Gómez Barata
Los procesos latinoamericanos enseñan que las mayorías electorales obtenidas por la izquierda no amparan revoluciones, al menos no del tipo tradicional que implica a todas las estructuras, clases, y estamentos sociales, y que generan intensas luchas. Una mayoría de simpatizantes electorales no es suficiente para entronizar cambios económicos y políticos trascendentales.
Lo ocurrido en Bolivia sucedió antes en la Guatemala de Jacobo Arbenz, en Paraguay con Fernando Lugo, y en Brasil, donde con poco trámite, Dilma Rousseff fue echada del poder. Ello muestra la fragilidad de la izquierda, que al asumir el gobierno por vía electoral, la izquierda pudiera avanzar en materia económica y social, aunque carece de solvencia para retar a las elites políticas que han ejercido el poder durante siglos, ni especular con la idea de modificar el sistema ni confrontar al imperialismo.
Mientras la izquierda moderada europea impulsa programas avanzados y logra constituir estados de bienestar, en América Latina no se logra la estabilidad que permita consolidar lo alcanzado.
La democracia liberal es un esquema de poder y una arquitectura formada por estructuras e instituciones jurídicamente respaldadas, difíciles de modificar o desconocer. Además de la separación de los poderes, el esquema incluye el alejamiento del estamento militar de la política, y la total e incondicional subordinación de las instituciones y mandos castrenses al poder civil.
Por su función, los militares poseen las armas, lo cual les confiere un poder físico inmenso, y que ninguna otra estructura estatal o social puede confrontar. De ahí la prohibición a mezclarse en asuntos políticos. Al asignar al jefe del Estado el comando de las fuerzas armadas no se trata de aumentar el poder de los civiles, sino que se limita el de los militares. Quien tiene las armas, no tiene autoridad para sumarse a ninguna facción política.
En Bolivia, ante la insubordinación de la policía y el pronunciamiento del alto mando de las fuerzas armadas por intermedio del Comandante General del Ejército, Williams Kalimán, lo que correspondía era destituirlo, cosa que el presidente Evo Morales ni siquiera aludió, porque no contaba con fuerzas para aplicarlo, y como él ha explicado, prefirió evitar la violencia, decisión que lo enaltece, aunque liquida el proceso.
Al respecto conozco dos precedentes. En 1951, durante la Guerra de Corea, el general Douglas MacArthur, comandante de las tropas aliadas en el Pacífico, solicitó al presidente Harry Truman autorización para utilizar bombas atómicas contra China. La petición fue denegada, ante lo cual el general criticó al presidente, que sin vacilar lo destituyó. En fecha reciente Barack Obama aplicó la misma medicina al engreído general Stanley McChrystal, comandante de las tropas en Afganistán, quien se permitió cuestionar sus políticas en la conducción de la guerra.
Lo ocurrido en Bolivia es una especie de corolario derivado de complicadas situaciones políticas, que configuraron una intensa confrontación en la cual el presidente Evo Morales ejerció un liderazgo legítimo, sin poder construir un consenso nacional. Las tensiones entre los pueblos indígenas, el abstencionismo de la clase obrera, y el racismo de amplios sectores, impidieron que los éxitos económicos y sociales derivaran en cohesión política. Algunas imprecisiones complicaron el desempeño.
Las tareas por delante son inmensas y tomarán tiempo. Lo primero es salvar a Evo, preservar a los cuadros fundamentales, tratar de reconstruir el movimiento, trazar metas y adoptar tácticas apropiadas y realistas.