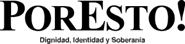Con la entrada en la globalización, se auguraba que en adelante las fronteras nacionales dejarían de ser barreras que impidieran la libre circulación entre países, pero, como hemos podido constatar, ese es un sueño incumplido y, por el contrario, en los últimos años las fronteras en muchos casos se han convertido en muros infranqueables, especialmente para los situados en los peldaños más bajos de la distribución de la riqueza.
No es un sueño nuevo, ese de la integración entre países. Ya en el siglo V ANE Sócrates se definió como cosmopolita, ciudadano del mundo. Y más tarde Diógenes de Sinope se definió de la misma manera.
Escritores y poetas han escogido la lengua como la base de su ciudadanía: mi patria es la lengua han dicho el portugués Fernando António Nogueira Pessoa, el argentino Juan Gelman, el iraquí Abdul Hadi Sadoun, el colombiano Gabriel García Márquez, el austriaco Thomas Mann y los españoles Camilo José Cela y María Zambrano, para citar apenas a unos pocos.
Todos tenemos un idioma, con el que nos arrullaron, con el que aprendimos a comunicarnos, el que nos lleva brinda lo más íntimo de nuestros sentimientos y experiencias y, así, nadie podrá ser nunca un desterrado, nadie podría ser extranjero, puesto que llevamos la patria adentro. Sin embargo, eso de la ciudadanía, la pertenencia a una nación, está llena de absurdos: no es sino ver cómo después de ocho siglos en España los moros, que le habían llevado entre muchos otros regalos imperecederos tantas palabras que enriquecieron su idioma, la costumbre de bañarse y las más bellas construcciones que nos hacen pensar que el paraíso existe, seguían siendo considerados extranjeros.
Los judíos se creen el pueblo elegido por Dios, con una nacionalidad bendecida por esa supuesta elección, con lo cual pueden masacrar a los palestinos en su propia patria, y convertirlos en extranjeros en el lugar donde nacieron y antes de ellos todos sus ancestros.
Es que esto de las nacionalidades tiene, como todo, un componente económico, de etnia y de clase, aunque esta categoría está cada vez más satanizada. Los servidores humanitarios y de Médicos sin Fronteras se quejaban cuando se dieron casi simultáneamente las grandes olas de refugiados de Siria y Ucrania, porque estos últimos tenían más oportunidades de ser acogidos en los países de llegada debido a que eran blancos.
Y en las grandes olas migratorias, conformadas en general por personas en busca de un asidero que les permita rescatar sus vidas con dignidad, el rechazo o aceptación están marcados casi definitivamente por su situación económica. Así ocurrió con la gran migración colombiana hacia nuestro país hermano y limítrofe, cuando era llamado Venezuela Saudita porque nadaba en petróleo. La gran mayoría estaba conformada por campesinos o habitantes pobres de las ciudades, sobre todo fronterizas, en donde a los dos lados de la línea divisoria los niños cantan indistintamente el himno nacional de ambos países, que eran catalogados como ladrones y prostitutas. Pero esa discriminación no cobijaba a los empresarios e inversionistas que decidían instalarse allá.
Lo mismo ocurre ahora, cuando la migración se da en sentido inverso, de Venezuela hacia Colombia. Cada vez que hay un robo -y muchos otros delitos, incluido el tráfico de drogas- primero se piensa en que el culpable es un venezolano. Pero también han llegado al país empresarios venezolanos poderosos, libres de toda sospecha en los numerosos delitos que desafortunadamente nos azotan cada día.
Recientemente, vimos cómo cientos de venezolanos fueron expulsados de Estados Unidos y llevados encadenados a El Salvador, en una rara especie de extraterritorialidad de la ley para luego ser encarcelados en ese país. No sabemos qué vaya a ocurrir finalmente porque jueces estadounidenses han considerado ilegal ese traslado que, en todo caso, les confiere a los ahora reclusos una doble extranjerización que ya no obedece a su elección del país al que migraron.
Pero, de todos los rechazos a los extranjeros, el más absurdo es el que se da en países latinoamericanos que padecemos problemas semejantes, ocasionados por delitos compartidos y que estamos empeñados en luchar contra ellos. Nuestra lengua común, la cultura que se traslapa tanto que a veces no sabemos qué es originario de un país y qué de otro, como ocurre con la música ranchera en Colombia o con la cumbia en toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos, debería darnos también una patria común.
Una vez le preguntaron a García Márquez, que había escogido a México como su lugar de residencia permanente, qué era para él ese país y dijo que no era una segunda patria sino otra patria, una distinta. Ese debe ser el sentido de la hermandad y el antídoto contra los extranjerismos. Una sola patria, la patria grande.